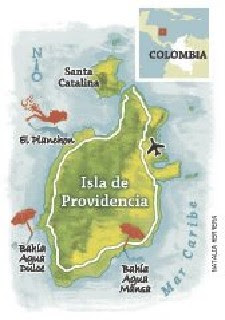Uno de los pasatiempos favoritos de los ecuatorianos es preguntarle a los visitantes qué ciudad de su país les pareció más linda: ¿Quito, la capital de las nubes, o Cuenca, la Atenas de los Andes? Si de títulos se trata, ambas ostentan una vasta colección. Quito es considerada núcleo de la nacionalidad ecuatoriana por su mestizaje y relicario del arte en América por su historia, mientras que Cuenca recibió el título de capital cultural de las Américas por su larga tradición intelectual. Para mantener la balanza en equilibrio, la Unesco las declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad por la impecable conservación de su pasado colonial.
Pero Quito y Cuenca son más que dos ciudades coloniales. Si bien lo que las destaca y diferencia del resto de las urbes del continente es la arquitectura que han logrado preservar hasta la actualidad, su historia se remonta a siglos antes de la colonización española. Y para entender la fusión de culturas que se da en estas dos ciudades es necesario ver más allá de lo europeo y encontrar lo verdaderamente latinoamericano que ha sobrevivido y se ha fortalecido a lo largo del tiempo. Porque en las regiones de Quito y Cuenca existieron asentamientos desde mucho antes de su fundación formal: Cuenca estuvo habitada por la tribu cañari y fue llamada Guapondelig (llanura amplia como el cielo, en dialecto local), y Quito estuvo poblada por los quitus, un pueblo indígena de comerciantes.
Ambas zonas fueron conquistadas por los incas y se convirtieron en dos de las ciudades más importantes del imperio. La llegada de los españoles fue fuertemente resistida por los hijos del sol, quienes prefirieron quemar sus propias urbes antes que dejar que los invasores avanzaran sobre ellas. Así, San Francisco de Quito fue fundada sobre las cenizas de la antigua ciudad incaica y Cuenca, nombrada en honor a la ciudad española, también fue erigida sobre sus viejas ruinas.
La capital de las nubes
Quito deslumbra a primera vista. El paisaje en que se inserta, la arquitectura perfectamente conservada y la gran cantidad de turistas de todas partes del mundo es más de lo que se espera de una ciudad que parece estar escondida en medio de las montañas. Asentada en un valle andino, rodeada por los volcanes Pichincha (todavía activo), Casitagua y Atacazo, y a 2.850 metros de altura, la capital de Ecuador tiene “los pies en el bosque y la cabeza en las nubes”. La ciudad está dividida en tres sectores: en el norte se asienta el Quito Moderno, el sur está conformado por viviendas de la clase trabajadora y en el centro se conserva la ciudad antigua, el centro histórico más grande de América, con 320 hectáreas de extensión.
En 1978, Quito y Cracovia (Polonia) fueron las primeras ciudades en ser declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco por su “sobresaliente valor universal”. Sucede que el centro histórico, legado del período colonial, está diseñado según los parámetros españoles de la época. Así, caminar por sus calles angostas equivale a transportarse a otro siglo, donde la arquitectura de iglesias, plazas, museos y viviendas se mezcla con la idiosincrasia de la sierra ecuatoriana.
Las construcciones se organizan en torno a la Plaza Grande: allí se ubica el Palacio de Gobierno, la catedral más antigua de Sudamérica y el Monumento a la Independencia. También se conservan más de 130 edificaciones monumentales y el arte aparece tanto en el interior como en el exterior de las construcciones. Cada edificio religioso tiene su propio estilo: la Capilla del Señor Jesús del Gran Poder, por ejemplo, ostenta un altar barroco, mientras que la Compañía de Jesús tiene las paredes, techo y altar decorados con siete toneladas de oro. Pero una de las más imponentes es la Basílica del Voto Nacional: ubicada en una ladera y con 115 metros de altura, ha sido comparada con la Catedral de Notre Dame (París) y con la Basílica de San Patricio (Nueva York) por su estructura y estilo gótico. Lo curioso es que las clásicas gárgolas fueron sustituidas por esculturas de reptiles y anfibios dispuestas sobre rosetones de piedra en representación de la fauna y la flora ecuatoriana.
Una vez que cruza el túnel que separa Quito Antiguo de Quito Moderno, el visitante vuelve a viajar hacia adelante en el tiempo. Las casas de adobe, las fuentes centrales de los parques, las calles angostas y las iglesias son reemplazadas por un aroma cosmopolita.
El área comenzó a crecer en los ‘70, cuando mutó de espacio residencial en zona comercial. Aquí se contagia el conocido caos latino: el ir y venir del trole, la ecovía y el metrobus (los tres transportes principales para movilizarse) y el fluir de la gente hace que el ritmo de vida sea más acelerado. La Mariscal, el barrio preferido de los turistas, es el sector ideal para probar la gastronomía de la ciudad.
Otra forma de conocer un país es a través de sus artistas. Dos de los más representativos del arte indigenista latinoamericano fueron Camilo Egas, pintor formado tanto en Ecuador como en las principales academias europeas, y Oswaldo Guayasamín, cuyo arte expresionista fue galardonado con el premio más importante que otorga el gobierno de Ecuador. Gran parte de su obra puede apreciarse en el museo homónimo, en el sector moderno de la ciudad, y su último trabajo, la Capilla del Hombre, es un gran monumento-museo construido por el artista como tributo a Latinoamérica.
Para quienes busquen una vista privilegiada de la ciudad, basta con dirigirse a El Panecillo, un mirador natural a tres mil metros de altura que fue, en épocas preincaicas, un templo dedicado al culto del sol. Allí se encuentra la mayor representación de la Virgen María del mundo, fabricada en aluminio. Y el teleférico, que recorre 2.500 metros hasta Cruz de Loma, una de las faldas del volcán Pichincha, es otra opción para conocer Quito desde el cielo.
La Atenas de los Andes
En el sur del país, a diez horas por tierra o 45 minutos en avión desde Quito, existe otra ciudad perdida entre las montañas, la tercera en importancia del país y la primera, para muchos, en belleza. También declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por su herencia colonial impecablemente conservada, aquí se respira un ambiente distinto, más de pueblo. Rodeada por ríos y a 2.500 metros de altura, Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca tiene bien merecido el título de joya colonial. Los cuatro ríos que cruzan Cuenca le otorgan un movimiento que contrasta con la tranquilidad de un lugar que parece haber quedado detenido en el tiempo.
El río Tomebamba la divide en dos: al sur se alza el sector moderno y residencial; al norte, el centro histórico, que sigue siendo el corazón de la ciudad. Aquí no se necesita mapa. La consigna es dejarse llevar y mirar siempre hacia arriba: las construcciones coloniales son altas y los detalles más impresionantes están en la cima. Y, para los que prefieren mirar hacia abajo, basta con subir al mirador de Turi y observar la ciudad pacífica y silenciosa desde la ladera de una de las montañas.
Cuenca es considerada, con orgullo, la Atenas de los Andes por su tradición intelectual y por ser cuna de escritores, poetas, artistas, músicos y filósofos notables. Es, además, un centro artesanal internacionalmente reconocido por sus trabajos en cerámica, cuero, oro y plata.
Los cuencanos, famosos en Ecuador por su peculiar acento (similar al salteño argentino), profesan una fe religiosa notable: en la ciudad existen 52 iglesias y monasterios (una para cada domingo del año). Aquí también se siente la fusión entre lo europeo y lo latinoamericano: arquitectónica y urbanísticamente, guarda la apariencia de una ciudad española, aunque los materiales usados para erigirla fueron típicamente indígenas (adobe, paja, madera y barro cocido). Por si fuera poco, sus 400 mil habitantes siguen fieles a sus raíces, de modo que es muy común cruzarse con las cholas vestidas con su tradicional pollera, blusa bordada, paño, sombrero y zapatos de charol vendiendo flores en los parques y mercados.
Brújula
Cuándo viajar: En la sierra, de mayo a septiembre y de diciembre a febrero, el clima es seco. El resto del año es época de lluvias. En ambas ciudades la temperatura se mantiene estable (entre 8ºC y 23ºC), con fuertes oscilaciones entre día y noche.
Altura: Quito y Cuenca están a más de 2.800 metros de altura. Durante los primeros días se recomienda realizar las actividades lentamente y beber abundante agua.
Moneda: Está vigente el dólar estadounidense. Atención, porque los billetes de u$s 50 y u$s 100 tienen poca circulación y, en general, no son aceptados.
Informes: www.viveecuador.com.
Aniko Villalba
El Cronista Comercial
Fotos: Web