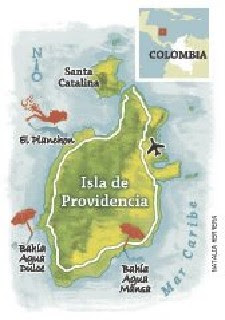Maravillas a la vuelta de la esquina: la sede del Royal Ontario Museum, diseñada por Daniel Libeskind
Maravillas a la vuelta de la esquina: la sede del Royal Ontario Museum, diseñada por Daniel LibeskindDespués de casi una semana preguntando a medio mundo (o por lo menos a gente llegada desde medio mundo), Fatos Pristine es el primero en dar una definición clara de esta ciudad canadiense. Si hasta parece levemente molesto por lo obvio de la respuesta: "Toronto es... ¡esto!", dice el enérgico inmigrante albanés, de cincuenta y pico de años, y agita los brazos mirando a su alrededor.
Esto es Cheese Boutique, lugar al que todo amante del queso sin limitaciones presupuestarias debería ir ya, esta misma tarde, si puede: un gran local en Ripley Avenue, Toronto, uno de los mercados gourmand más completos del mundo, un increíble templo que concentra lo más rico de todas partes, desde quesos, obvio (pidan ver el provolone de 400 kilos), hasta dulce de leche; lo que se le ocurra.
Así que Fatos tiene razón: la ecléctica selección de Cheese Boutique representa bien el multiculturalismo de la anglohablante Toronto, ciudad que se enorgullece de albergar pequeñas y grandes comunidades de inmigrantes de hasta 150 países, cuyo nombre significa lugar de encuentro en la lengua de los aborígenes hurones. Su lema lo dice todo: La diversidad, nuestra fuerza.
Hoy, en particular, es sábado al mediodía y la tienda del albanés invita a un festival argentino (iniciativa de su encargado de relaciones públicas canadiense, pero hijo de un matrimonio porteño). No es otra cosa que un informal agasajo a clientes, amigos y vecinos, con asado, vino y postre de dulce de leche, musicalizado con tango y una pareja de bailarines en vivo entre pósters de las cataratas del Iguazú y el glaciar Perito Moreno.
Repasemos: un albanés experto en quesos italianos que reside en Canadá y prepara asado argentino para su elenco de invitados de un buen número de combinaciones raciales. OK: así es un sábado al mediodía en Toronto.
Quien dude de Fatos o sospeche que es sólo un caso aislado, no tiene más que salir a las calles de esta sorprendente ciudad. Que empiece, por ejemplo, por Little India, Little Portugal, por el distrito griego o por uno de los dos barrios italianos, o que haga un tour por las iglesias ortodoxas rusas. Si prefiere la cultura china la cosa será más complicada: sin contar el área suburbana, Toronto tiene tres Chinatown (uno, en lo que fue el tradicional barrio judío, a metros de donde se concentran miles de inmigrantes centroamericanos y caribeños). Toronto parece uno de esos parques de diversiones organizados en sectores temáticos con escenografía al tono, pero con gente real en lugar de empleados-actores.
Bajo tierra y desde el aire
Capital económica y ciudad más poblada de Canadá, Toronto tiene 2,5 millones de habitantes, algo más que la mitad que Buenos Aires, con otros tres millones en los alrededores. Según cifras no oficiales, la mitad de esta gente nació en algún otro país y emigró sobre todo a partir de los años 60. Hoy no resulta fácil encontrar canadienses de más de dos generaciones en esta tierra.
Eduardo, por ejemplo, es ecuatoriano, de Cuenca, y llegó a Toronto en 1972. Ahora es guía turístico y pinta en términos muy simples el papel de las colectividades en la ciudad: "Los indianos (sic) son choferes de taxi; los escoceses, bomberos; los irlandeses, camioneros; los mexicanos recogen fruta; los italianos y portugueses trabajan en la construcción", recita, fuera de broma. Sin embargo, aclara que de los miles de extranjeros que prueban suerte cada año en la ciudad, una mayoría no resiste y vuelve a su país de origen. "No soportan el infierno", explica con un acto fallido que, ups, corrige rápido: "¡No! Quiero decir el invierno, el in-vier-no! ¡Perdón!"
Y sí, el invierno puede ser un castigo. Aunque no tan fría como otras partes del país y con un verano templado, Toronto baja hasta -30°C en diciembre y enero, con un promedio de -5°C. Complicado, particularmente para un latino.
Pero el problema del frío generó justamente una de las cosas más hot de lo que hay que conocer en esta ciudad: el Path, 27 kilómetros de túneles mayormente bajo los rascacielos vidriados del corazón financiero. El Path es el mayor shopping subterráneo del mundo y conecta cincuenta edificios de oficinas con cinco estaciones de metro, 1200 negocios, seis grandes hoteles y veinte estacionamientos, para que la vida continúe aun cuando afuera todo se ha congelado.
Accesible por el Path, el gran templo de esta Crystal City es la Allen Lambert Gallery, diseñada por el valenciano Santiago Calatrava. Similar a la nave de una fantástica catedral, es una de las más características postales de la Toronto moderna o más bien futurista. Aunque con una curiosidad: en su interior contrasta la fachada de un edificio del siglo XVIII, trasladado allí dentro, piedra por piedra, desde su locación original a unas cuadras.
Tan fundamental como conocer los corredores bajo tierra de Toronto es irse al otro extremo y subir unos 500 metros por un veloz ascensor. Así se llega al observatorio de la Torre CN, una de las construcciones más altas del mundo y gran emblema arquitectónico de Toronto. La CN Tower duplica en altura al rascacielos más encumbrado del Downtown, por lo que la visita permite un claro panorama de cómo se despliega la urbe junto al inmenso lago Ontario. La vista es espectacular, pero en días de mucho viento (que no son raros) hay que soportar la oscilación de este gigante: sí, se nota que la torre se mueve. Los fanáticos, por cierto, pueden instalarse en el piso del restaurante giratorio para, entre la entrada y el postre, tener un impresionante panorama de 360°.
Después de conocerla desde abajo y desde bien arriba, lo que queda es salir otra vez a la superficie. En ese sentido, cuando la temperatura lo permite (en especial de mayo a octubre), se trata de una ciudad muy caminable. Desde el centro financiero, donde está la CN Tower, basta con andar unos minutos para encarar por Yonge, extensa e hipercomercial main street de Toronto. Desde allí se puede girar hacia Queen Street West, para sentir la Toronto más joven y alternativa (ahí están los diseñadores, los bares, las disquerías que aún sobreviven y hasta el canal de televisión Much Music). O se puede tomar Church Street, por donde desfila la comunidad gay; o por la elegante Bloor Street, como para volver al hotel cargando grandes bolsas con logos muy conocidos; o hacia Cabbagetown, reservorio de casitas victorianas.
Pero supongamos que no hay tiempo más que para un barrio de Toronto. Entonces, quizás, ese debería ser el viejo, pero siempre joven, Kensington Market. Más aún en los últimos domingos de junio, julio y agosto, días en que sus principales calles se cortan al tránsito y el barrio es un colorido mercado con música y puestos de comida étnica, del Caribe a Oriente, como en una versión alternativa y anárquica de la Feria de las Naciones. El colmo de Toronto.
 Musical en dos actos: de ópera italiana a hip hop sijista
Musical en dos actos: de ópera italiana a hip hop sijistaSi la idea es conocer Toronto a partir de su música, difícilmente una ópera italiana en el Four Seasons Centre For The Performing Arts parezca un punto de partida obvio. Sin embargo, funciona. Al fin y al cabo, para el turista el espectáculo no pasa por el escenario, sino por el público y el edificio en sí, en la esquina de Queen y University, un barrio más bien bohemio de la ciudad. Inaugurada en 2006, la sala respeta la estructura de un teatro clásico, con cinco pisos, pero la resuelve con un diseño ultracontemporáneo y mucha madera, un símbolo canadiense. La acústica es increíble y uno puede sentirse cerca de Cio-Cio-San y Pinkerton incluso desde la butaca más lejana, lo que equipara las cosas entre los que pagan 320 dólares y los que pagan 70.
La mitad de los aficionados se parece al público de ópera en cualquier otro lado. La otra mitad no: mucha gente joven, mucha producción chic descontracturada. Antes de la función, varios se sientan en unas gradas e incluso en el suelo del hall a escuchar una charla introductoria al mundo de Puccini. En el intermedio, todos corren a buscar una copa de vino por 10 dólares en media docena de barras.
Podrían escribirse tomos sobre el multiculturalismo de Toronto, pero es más fácil resumirlo de esta forma: es una ciudad en la que después de la ópera se puede cenar en un restaurante del barrio portugués atendido por una moza rusa junto a un pequeño mercado coreano. A pocas cuadras, escaleras arriba, en The Mocambo, mítico reducto de música en vivo inaugurado en 1946, hay una fiesta hip hop con artistas... sikhs. Sí, rap de la India, para unos 200 inmigrantes o hijos de inmigrantes sijistas en Toronto, todos con sus barbas y turbantes, y brazaletes. El número principal de la noche, un tal Humble The Poet, hace temblar el piso. Fin del show, taxi al hotel, con chofer nigeriano.
No hay que perderse...
AGO & ROM
Tras una multimillonaria reforma a cargo del arquitecto local Frank Gehry, en 2008, la Art Gallery of Ontario (AGO) se transformó en una obra de arte en sí misma, digna de conocer incluso más allá de su valiosa colección de 4000 piezas. Las grandes estructuras de madera en el frente y en cada escalera, por ejemplo, merecen una visita.
Igualmente impactante es la sede del Royal Ontario Museum (ROM), en este caso con el proyecto de otra celebridad: Daniel Libeskind. Acá, el concepto es historia natural & cultura, es decir desde dinosaurios hasta artes decorativas.
www.ago.net / www.rom.on.ca
Mercado de St. Lawrence
El atractivo de este sitio es obvio: casi nada mejor para conocer una ciudad que explorar sus más tradicionales mercados de comida. Aunque también tiene su cuota de suvenirs, en el St. Lawrence Market, desde hace 200 años bien en el centro de la ciudad, el fuerte son los alimentos: carnes, lácteos, verduras. Todo impecablemente presentado en stands que, en definitiva, dan cuenta de la pulcra idiosincrasia local. El ritual habitual para los entendidos es comprar un sándwich de peameal bacon (de la pierna del cerdo) y comerlo en la barra de Carousel Bakery o en las mesas de la terraza, cuando se puede aprovechar el sol.
www.stlawrencemarket.com
Datos útiles
Dónde dormir
En pleno centro, el Intercontinental Toronto Centre tiene habitaciones desde 199 dólares canadienses, más impuestos. 225 Front Street West.
www.ictc.ca
El cambio
Un dólar canadiense equivale a 0,96 centavos de dólar norteamericano y a algo más que 3,7 pesos argentinos
Compras
Vaughan Mills es un centro comercial de outlets. Está fuera de la ciudad, pero es fácil llegar porque tiene un servicio de ómnibus gratuito desde la estación central del tren, en distintos horarios. Además de las grandes marcas y los buenos precios, la particularidad es la sección outdoors, con artículos de camping, caza y pesca, una debilidad canadiense
Cataratas del Niágara
La clásica excursión desde Toronto es visitar las cataratas del Niágara, en el estado de Ontario junto a la frontera con Estados Unidos. En tren es un viaje de dos horas, que puede costar unos 40 dólares canadienses (ida y vuelta). Una vez en las cataratas, lo típico es hacer una corta navegación hasta casi bajo la caída del agua. También se puede recorrer unos túneles en la roca, con salidas justo detrás de las cataratas, o sobrevolar el lugar en helicóptero, por 118 canadienses
Más información
www.seetorontonow.com
Daniel Flores (Enviado especial)
La Nación - Turismo
Fotos: Daniel Flores/TOURISM TORONTO